LA DAMA DEL TREN.
Por Álvaro Díaz Escobedo
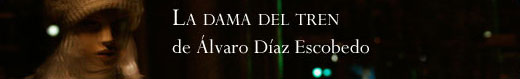
El tren, ¡qué maravilloso invento!
Nada es comparable a los viajes en ferrocarril. Me gustan tanto los
trenes que disfruto con el simple hecho de coger un cercanías.
Me emociono y conturbo, en especial, viendo que el convoy posa su poderosa
musculatura de acero en el sosiego de la noche oscura.
Al detenerse el tren se rompe el silencio de la madrugada por breves
minutos, los justos para que suba o baje un pasajero. Acaso alguien
que está comenzando a entrar en nuestra existencia, o la persona
que pone fin a un episodio amoroso de la misma y nos dice adiós.
En cualquier caso, un hombre o una mujer que toma o deja el tren siguiendo
el curso del azar.
El tren, que nunca cambia de dirección, que sigue siempre su
uniforme trayecto sin desviarse. Cómo place salir a la plataforma
y observar a la máquina ciñendo curvas en terreno accidentado.
Emociona contemplar que los raíles del tendido, unidos por las
eclisas, describen una parábola; entonces, se distinguen perfectamente
las traviesas que, afianzadas en el balasto, son grandes grapas cosiendo
las entrañas de la tierra.
Esa y otras razones han coadyuvado a que sienta muy dentro el ferrocarril.
Tengo atesoradas gratas vivencias de cuando niño iba al cine
a recrearme con películas en las que el tren constituía
medio esencial de la trama.
Ya joven, soñaba convertirme en el protagonista de historias
en las que trotamundos y policías represores convertían
el transiberiano en lugar de sus pérfidas acciones, o me veía
persiguiendo a los espías y sicarios que viajaban en el expreso
de medianoche; e imaginaba que irrumpía, al estilo de Robert
Donat, en el compartimento de Madeleine Carroll, rodando la secuencia
de la intriga que el fecundo discurrir de Aghata Christie edificase;
y, por espejismo, era yo Michael Redgrave pretendiendo identificar,
con la estimable ayuda de Margaret Lookwood, al carismático personaje
de la viejecita que Albert Hitchcock hacía aparecer y desaparecer
creando alarma en el express.
En el cine americano, en el del Western, habría compartido las
andanzas de Bárbara Stanwick y Joel Mac Crea en la época
en que la Unión Pacific Railroad recorría las praderas
buscando el encuentro con el Central, mientras el caballo de hierro
escribía una epopeya atravesando las abruptas y poco accesibles
Montañas Rocosas.
Me hubiese entusiasmado, asimismo, acompañar a los hermanos James
a desvalijar el convoy de Glendale, para después repartir el
botín entre los pobres, e incluso subir al tren de las 3,10 de
la mano de Delmer Daves. Aún guardo desconsuelo por no haber
podido asistir al primer filme del Oeste con el ferrocarril como principal
referente del argumento. Esperando a las puertas del cine sonoro, la
cinta estaba subtitulada; creo recordar que se denominaba "The
Great Train Robbery", es decir, "Atraco y robo de un tren".
Cuántas remembranzas e inolvidables inquietudes juveniles...
De regreso al presente, agotado el carrete de la película retrospectiva,
tuve el pálpito de que sería en un tren, precisamente,
donde pronto viviría la más sorprendente de las aventuras
eróticas.
Fue percatarme de su presencia, fijarme en su aspecto y convencerme
de que el presentimiento cobraba visos de realidad inmediata. Fascinaba
verla; de ahí que permaneciese captado, como el hipnotizado ante
el hipnotizador, sin que ella tuviera necesidad de mirarme a los ojos.
Quiérase o no, los hombres venimos a ser simples herramientas
mecanizadas: nuestro movimiento es rutinario para los rendimientos sexuales;
y, al igual que los trenes, transitamos persiguiendo esa estación
de destino que se llama Copular.
Llevaba buen rato entre dormida y despierta, en esa renuncia del dominio
vital que significa el abandono. La mecedora marcha del tren invitaba
al reposo.
Recostada en el asiento, cruzaba los brazos sobre el regazo aferrándoles
al llamativo chal de seda que, rematado por un deshilado de vainica,
cubría enteramente sus hombros.
Descuidada la protección de la prenda, el traqueteo en que a
veces entraba el vagón colaboraba a que aquélla fuera
deslizándose. Cuando por la acción del roce cayó
para ir a morir donde termina la espalda, a la vista lució la
camisa de organdí; conformándose al busto, contrastaba
con la falda negra.
El constante meneo proseguía haciendo lenta y eficaz labor de
desgaste.
La mujer mantenía la cabeza vencida, en posición provocada
por el sopor que le asaltaba. Esta desmayada actitud contribuía
a resaltar su seductora anatomía.
Enseguida caí en detalles: tratábase de una dama metida
en primaveras, pero su porte enmascaraba la circunstancia.
Exhalaba fragancia, despedía aromas embriagadores del olfato.
Si hubiera que elegir un calificativo que la definiese respondería
al de frescor, entendido como la lisura y tonalidad de la epidermis.
Era una mujer mayor, efectivamente, en la que se adivinaba un carácter
extrovertido. Un mediano observador notaría que destilaba voluptuosidad
por todos los poros de la piel.
Aun fijándose con esmero, apenas se apreciaba en ella el caprichoso
afán que tiene la vida por eliminar la grasa de determinadas
partes del rostro para acumularla en sitios indeseables.
En semejante situación de desfallecimiento representaba la expresión
del amor proporcionado de experiencia, de la carne sabia que tanto sabe.
La atracción aumentó en el momento en que la dama se rebulló.
Empezaba a desperezarse.
Candorosa en su desmayo, en su respetable paz interna, personificaba
la calidad de las cosas que no envejecen, de la insenescencia que hace
inmarcesible la belleza. Ni en las aletas de la nariz ni en las comisuras
de los labios advertíanse las arrugas precursoras de la desfloración,
del paso obligado a lo mustio.
Llegó el instante en que alzó los ojos, enmarcados en
cejas rafaélicas. Debajo de las persianas palpebrales, otro hábil
y doméstico pincel había alargado las hermosas pestañas.
Al girar la cintura, los brazos preservaban la intimidad o languidecían.
Ahora se le separaban las piernas; luego, se cerraban estrujándose.
Inesperadamente, asomó descubierto uno de sus pechos tras escapar
de la prisión del sujetador, esa pieza depositaria y sostenedora
de propiedades inseparables e intransferibles.
Dícese que los pezones y su zona circundante presentan una coloración
conforme a las edades de la mujer. En la pubertad muestran un tono rosa
de baja intensidad; en posteriores épocas van mudándolo.
Al cabo de un corto descanso, la dama cambió de postura, abriendo
los ojos totalmente.
Me miró sonriente, cual si regresara de un placentero sueño,
quizá también erótico. En correspondencia, esbocé
una sonrisa de idéntico contenido y alcance, pero creo que surgió
bobalicona.
Recomponiéndose, la augusta señora extrajo del bolso un
abanico, ese útil portátil que agita el aire, como enfadado,
para que éste facilite frescura. A decir verdad, la adecuada
temperatura que imperaba en el vagón no justificaba el uso.
A lo mejor la acción respondía a impulsos de coquetería
femenina, o al lucimiento del modelo, plegable, de varillas planas y
finas que giraban hasta construir un trapecio regular de muy vistoso
país.
Terminando de abanicarse, se fijó en mí. Al fin y a la
postre, me tenía encarado.
Intenté sondear en su interior. ¿Qué estaría
pensando?
- ¿Te gustaría disfrutarme?
- ¿Cómo? -dije estupefacto.
- En cinco minutos entraremos en un túnel, y a continuación
en otro larguísimo. Prepárate.
En el intervalo, ella comenzó a despojarse de la ropa, dueña
de sus actos. Dobló la toquilla, depositándola en el asiento
contiguo. Consintió que resbalara la falda; pero conservó
puesta la blusa, acaso creyendo que lo blanco simbolizaría el
pudor.
Decidido a satisfacer la demanda amorosa, la improvisación y
las prisas, malas consejeras siempre, se confabularon; mis manos, torpes
en demasía, acabaron detenidas en el inesperado cepo de las entretelas
que trataban de separar.
Indeciso y premioso donde los haya, quedé preso irremisible,
sin capacidad de reacción manual.
Cuanto más esfuerzo hacía para zafarme, más me
atascaba en el reducido paso de los ojales, mientras los botones daban
la impresión de aumentar en volumen y número, aparte de
estar cosidos por un sastre experto y conjurador.
Perdiéndose el tiempo y mi paciencia, el primero de los túneles
que la mujer mencionara vomitó al convoy por su enorme boca.
La luz del día cruzó delante de mí, centelleante.
El resplandor me deslumbró, dejándome a camino entre la
sorpresa y la indecisión; pero la ceguera resultó breve,
tanto que enseguida reparé en que la dama de mis deseos aguardaba
ansiosa.
Jocosa escena, pues, dramatizada por la impotencia para desasirme.
La entrada del siguiente túnel nos engulló con la misma
rapidez y virulencia que nos regurgitó el anterior.
Apurando las posibilidades, nervioso y desquiciado, tensé los
brazos todo lo posible, en un supremo empeño por independizarlos.
Infructuosas fueron las maniobras. El reloj corría, veloz como
el tren, en dirección opuesta a mis intenciones. Los segundos
pasaban inútilmente consumidos.
Tardé en lograr que los tirones rasgaran la pretina del calzón
de franela y permitiesen la evasión.
Componiendo un montón de pliegues, cayó el pantalón
por debajo de mis tobillos.
Ni siquiera me dio lugar a exhalar el suspiro que caracteriza a la liberación
conseguida; atravesado el último de los túneles, volvió
la claridad.
Comprobé que la señora, con cara de pocos amigos, contemplaba
despectiva e impasible mi quijotesca figura. Ahora estaba vestida, impecable
y seria, como si no hubiese pasado nada, como si no hubiéramos
cruzado las palabras ni ofrecido la sexualidad.
¿Fue una interpretación sugestiva de la realidad disociada,
o sea, sin fundamento real? ¿Un falso registro de imágenes
sensuales?
Lo único aparentemente creíble es que el delirio juega
antes con nuestros sentimientos y después con nuestros juicios.
Debido al ridículo aspecto personal, era yo la estampa viva de
la desolación.
¡Qué absurda facha la mía!
Extraviado en los desoladores pagos del rubor y la vergüenza, imploraba
al cielo para que una fuerza centrífuga, rescatándome
del epicentro de miradas, me expulsara a través de la ventanilla
del tren. Mas la medrosía manteníame pegado al suelo.
De repente, una estruendosa ovación, al estilo de las que se
rinden en los espectáculos a los artistas virtuosos, recorrió
el vagón y restalló estrepitosa en mis oídos. Todos
los viajeros, en pie, batían las palmas de las manos arrebatados,
en un aplauso prolongado.
- ¡Bravo!... ¡Bravo!
Incluso la dama enigmática mostróse a la vista con otra
disposición. Tenía el regocijo en el semblante reflejado.
Pero, aun tolerante, permanecía indiferente.
Y tuve que preguntarme: ¿Llegamos verdaderamente a decirnos algo?
La quimera se elidió.
Sexus virilis captivus, infortunium est.
(Pene cautivo, fracaso es.)
Extraído
del libro
"Esencia de mujer"










