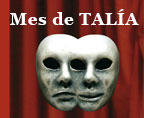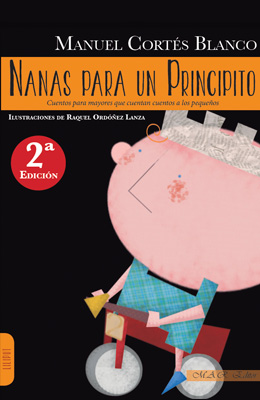Escribir sobre la historia implica investigar.
Como médico epidemiólogo, sé que dicha investigación
puede llevarse a cabo desde dos perspectivas: una cuantitativa, basada
en la revisión de datos estadísticos, censos o números
de registro que a veces se interpretan a criterio de quien los lea;
y otra cualitativa, mucho más cercana, basada en el testimonio
oral de las personas que vivieron aquel suceso en cuestión. Quizá
por todas las anécdotas que me contara mi abuelo, de siempre
he preferido la segunda.
De entre tantas vivencias suyas hubo una que llamó especialmente
mi atención: la de los llamados "niños expósito".
Aquellos pequeños que, como él, eran abandonados por sus
familias a la puerta de una iglesia otorgándoles en su defecto
el citado adjetivo por apellido. Y así, siendo apenas un chaval,
empecé a interesarme por el origen de esa palabra que desde entonces
formara parte de nuestro linaje.
De entre las mil interpretaciones que se han dado al término
Expósito hay una que nos remite al Imperio romano. Allí
el paterfamilias, amo absoluto de su casa, podía ejercer el derecho
ius exponendi de la potestas patria consistente en sacar de su hogar
al hijo no deseado, dejándolo fuera para que muriese o hasta
que alguien finalmente lo acogiera. De ahí el origen probable
de un término (Ex pósitus, puesto fuera) que como describiera
Tertuliano "es ciertamente más cruel que matar... abandonando
a los críos a la intemperie y al hambre de los perros".
Durante siglos ser un "expósito" supuso una especie
de estigma de por vida cuyo obstáculo no era tan fácil
de superar. Al abandono, la vergüenza y la pérdida consiguiente
de identidad se sumaba en ocasiones un desprecio social, tan injusto
como cruel. "¡Cunero, hospiciano, inclusero!". Niños
que se burlan de otros niños; así lo contó mi abuelo.
A fin de minimizar los efectos negativos que tal circunstancia pudiera
suponer, el monarca Carlos IV decretó la "legitimidad para
los efectos civiles de todos los expósitos del Reino", de
manera que a pesar de su origen ilegítimo fueran considerados
"como hombres buenos del Estado llano". Así les concedía
la misma dignidad que a los reconocidos por sus padres, regulaba la
igualdad de trato ante la ley, permitía que fueran "admitidos
en colegios de pobres, sin diferencia alguna", e incluso establecía
castigos para quien los injuriase por el hecho de haber crecido en una
inclusa "teniéndolos por bastardos, espurios, incestuosos
o adulterinos, aunque no les consten estas cualidades".
Paralelamente, en los propios orfanatos se habilitan fórmulas
alternativas como la de poner a los niños el nombre del santo
del día, el de la persona que le hubiese encontrado o el de aquella
que ejerciera las labores de tutor. Incluso muchos deciden cambiarse
de apellido. Sin embargo hasta el año 1921 la ley no establecerá
expresamente que estos expedientes sean gratuitos, limitándose
con ello tal opción.
En el año 1958 el reglamento del Registro Civil, en su artículo
191, obliga a las madres solteras a colocar un nombre para el padre
de la criatura con el objetivo de "salvar su decoro". Finalmente,
en julio de 2005, el Consejo de Ministros aprueba la nueva regulación
sobre filiación cerrando desde el punto de vista legislativo
esta larga historia de desavenencias e incomprensión.
Aun asumiendo su evolución en el tiempo y que hubo personas
que lo cambiaron por otro, se estima que en la actualidad casi 12.000
españoles comparten este apellido, destacando algunas provincias
como Lugo o Jaén en las que llega a ser uno de los cien más
habituales. Se estima que a lo largo de su historia sólo los
tres hospicios de la provincia de León acogieron a unos 50.000
huérfanos, muchos de los cuales salieron de ellos llamándose
Expósito.

Antiguo Hospicio de Guadalajara (España), inaugurado en 1810 con 66 niños pobres
"a quienes se proveyó de vestido, calzado, techo, alimentos y educación"
Hogar dulce hogar en las Casas de Expósito
La llamada "exposición de niños"
fue una práctica habitual en España hasta la primera mitad
del siglo XX. Generalmente se trataba de recién nacidos que en
un contexto de pobreza o rechazo social para la madre eran abandonados
a la puerta de una iglesia. Desde ella, y una vez inscritos por el párroco
en el registro bautismal como "hijos de padres incógnitos",
los chiquillos eran trasladados a la "Casa cuna" o "Casa
general de Expósitos" de la ciudad, donde eran acogidos.
A veces ese traslado resultaba largo, "de treinta y más
leguas, y aun de cincuenta y sesenta", y se hacía en condiciones
precarias. Así, según recoge el tratado "Discurso
político sobre la importancia y necesidad de los hospicios"
(1798), de D. Pedro Joaquín Murcia, "aunque los caudales
públicos hayan costeado la conducción desde el Pueblo,
donde se han hallado las criaturas, hasta la capital, ésta ordinariamente
ha sido de un modo inhumano, llevándolas a sus espaldas algún
hombre en alforjas, o en un corvo o cesto, sin lactarse en el camino…
yendo sumergidas en sus inmundicias y en sus lágrimas, de modo,
que casi todos han muerto, y era preciso que muriesen".
La aceptación social de esta práctica parece generalizada.
La ley establece que "haya en cada distrito una de estas casas
con torno para los muchos niños que se exponen, a fin de tener
la mujer la libertad de depositar en él a su hijo sin ser vista
por la persona que lo reciba". Según detalla el Dr. Pablo
A. Croce, dicho torno "era un mueble giratorio de madera compuesto
por una tabla vertical, cuyos bordes superior e inferior estaban unidos
como diámetros a sendos platos. El conjunto tapaba completamente
un hueco hecho ex profeso en la pared externa. Cuando alguien depositaba
sobre el plato inferior un bebé y hacía sonar la campanilla
que acompañaba el artefacto, un operador desde adentro giraba
el dispositivo y el bebé ingresaba a la casa". La madre
mantenía así el anonimato dando a su retoño la
oportunidad de seguir vivo (en unas condiciones que necesariamente suponía
mejores), evitando con ello que cualquiera le juzgara.
Los registros de ingreso dispuestos en el torno desvelan que muchos
chiquillos eran dejados con alguna señal que los pudiese identificar
(pañuelos, mantillas o medallas, apuntes escritos en papel, etc.)
en la esperanza de poder rescatarlos cuando la situación de las
madres mejorase.
Dependientes básicamente de rentas públicas y donaciones
para la beneficencia, las "Casas de Expósito" pretendían
cubrir las necesidades fundamentales de aquellos niños proporcionándoles
un hogar, una educación y en lo posible unas aptitudes profesionales
que les permitieran en el futuro valerse por sí mismos. De una
plantilla vinculada con frecuencia a alguna orden religiosa, destacan
su administrador, los celadores, las llamadas "amas de leche"
encargadas de amamantar a los lactantes, las "amas de cría"
responsables de su crianza, el médico a quien por ley se le exige
"reconocer, vacunar… y hasta colocar en aislamiento a los
que padezcan coqueluche, garrotillo, sarampión o sífilis",
los "maestros de oficio" pendientes de la formación
de los chavales… Y es que éste, precisamente, era otro de
sus objetivos añadidos: la capacitación laboral. Así,
a modo de ejemplo, cuando el virrey Juan José de Vértiz
y Salcedo funda en el año 1779 la "Casa de los niños
expósito" de la ciudad de Buenos Aires decreta que se instale
en ella una imprenta "con el doble propósito de obtener
recursos para el sostenimiento de la misma y enseñarle un oficio
a los niños varones".
Mi abuelo salió del orfanato a los siete u ocho años
con la categoría de aprendiz. Lo que nunca acertó a saber
es aprendiz de qué.

El abandono de niños se dio también en los EE.UU.
En la foto de 1920, niños preparados para subir al tren con destino a un orfanato.
Niños expósito en la literatura

El mito del niño abandonado convertido
en héroe de su comunidad se repite con frecuencia en la Literatura:
Hércules, Edipo, Rómulo y Remo, Moisés, Arturo,
Lanzarote, París… Analizando las razones para dicho abandono
encontramos un abanico de posibilidades: la humillación de la
madre ante ese nacimiento por ser soltera, viuda o mediar otra circunstancia
que mancille su honra, porque el pequeño suponga una amenaza
para alguien, por requerir una protección o educación
superior, etc. Un rasgo propio de este arquetipo mítico es que
el niño-héroe acabará convirtiéndose en
un hombre extraordinario que, paradójicamente, ha sido ayudado
por personas que rebosan sencillez.
El mundo de los libros muestra otros ejemplos de niños expósito.
En la obra "El negro más prodigioso", de Juan Bautista
Diamante, Filipo detalla cómo fue arrojado al Nilo para que un
anciano le rescatara y predijese su heroico porvenir. El escritor inglés
Henry Fielding se refiere en esos mismos términos a su célebre
personaje Tom Jones. Al igual que el estadounidense Ray Bradbury con
respecto a Timothy, su entrañable protagonista en la novela "De
la ceniza volverás".
Según supe por mi abuelo, en aquel hospicio en el que creció
nunca faltaron los cuentos. Se los contaba pausadamente un monje, en
ese lapsus de tiempo que discurre entre la cena y las oraciones de antes
de dormir. Entre todos había uno que especialmente le emocionaba:
el de "la casita de chocolate", de los hermanos Grimm, donde
sus dos chavales protagonistas eran abandonados en el bosque por sus
padres. Quizá por ello, y desde un ejercicio de proyección
infantil, siempre pensó que -como Hansel y Gretel- acabaría
reencontrándose con ellos y su historia tendría un final
feliz.
Por eso en mi libro "Mi planeta de chocolate" (Ediciones Irreverentes),
y en homenaje a mi abuelo por contar tantas vivencias, aparece Benito
Expósito Expósito; ese pequeño inspirado en su
persona, que abandonado a las puertas de un convento superó mil
y una vicisitudes amparado por una máxima: "cuando debas
elegir entre dos opciones toma siempre la que tenga chocolate".
Benito, además de "niño expósito", vivió
los estragos de la guerra, del hambre, de la huída, hasta acabar
exiliado en México como uno de los llamados "niños
de Morelia". Sin duda, otra página de nuestras vidas merecedora
por sí sola de una investigación… Si bien, como diría
mi abuelo, "esa historia la contamos otro día".
Por Manuel Cortés Blanco.
Médico y escritor, autor del libro "Mi
planeta de chocolate"
http://manuelcortesblanco.blogspot.com
Libros de Manuel Cortés Blanco